Protestas, virales y reportajes cuestionan el relato estatal; ONG y organismos de la ONU amplifican las denuncias
Seguimos las huellas que abren camino: firmas que ponen la ley sobre la mesa, talleres que se vuelven foros, cámaras que, al encenderse, ensanchan lo público. De ahí salta todo lo demás: colectivos que organizan, etiquetas que conectan, medios que verifican, diásporas que amplifican.
Este reportaje recorre esas rutas y nombra a sus protagonistas con claridad. Explica siglas a medida que aparecen, pone los hechos en contexto y enlaza las fuentes para que cualquiera pueda seguirlas.
Proyecto Varela: firmas, reforma y un nuevo vocabulario cívico
El Proyecto Varela fue el intento más ambicioso de usar la ley cubana para abrir espacio cívico. En 1997, Oswaldo Payá —opositor cívico católico y líder del Movimiento Cristiano Liberación— reunió miles de firmas para exigir un referendo sobre libertades de asociación y expresión, elecciones libres, amnistía para presos políticos y derecho a emprender.
En 2002, el gobierno impulsó una reforma constitucional que declaró “irrevocable” el carácter socialista del Estado. Fue su manera de blindar el marco político y clausurar la vía institucional.
Payá y Harold Cepero (también activista y opositor), murieron en 2012. Durante años, la familia pidió esclarecer los hechos. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) órgano autónomo de la OEA, concluyó que agentes estatales cubanos participaron en las muertes y que el Estado violó los derechos a la vida, la libertad de expresión y las garantías judiciales.
El dictamen tuvo amplio eco internacional: The New York Times tituló “El gobierno de Cuba es responsable por la muerte del disidente Oswaldo Payá, según un informe de la CIDH” , y El Mundo publicó “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamina que agentes cubanos participaron en la muerte del opositor Oswaldo Payá”.
La Primavera Negra
Reporteros sin Fronteras documentó que el 18 de marzo de 2003 comenzó sobre la disidencia cubana una oleada represiva sin precedentes, conocida después como la Primavera Negra. En apenas tres días, fueron detenidos 90 opositores, entre ellos 27 periodistas independientes, acusados de ser “agentes del enemigo norteamericano”.
El gobierno buscó justificar su proceder acusando a la prensa independiente de actuar como instrumento de Washington y reforzó su discurso sobre la defensa de la “independencia nacional”.
En la mayoría de los países, los delitos de traición o colaboración con potencias extranjeras se tipifican de forma estricta y se limitan a contextos de guerra, espionaje o asistencia directa a enemigos armados. En Cuba, una legislación ambigua abre la puerta a aplicar estas figuras no solo en casos militares, sino también contra periodistas, activistas y opositores políticos.
Amnistía Internacional advirtió que los procesos de 2003 se caracterizaron por juicios sumarios y penas desproporcionadas. En abril del propio año, declaró a los 75 encarcelados presos de conciencia y exigió su liberación inmediata e incondicional.
Tres años después, en su balance de 2006, Reporteros sin Fronteras advirtió que, pese a la represión, la prensa independiente seguía siendo la principal fuente de información sobre derechos humanos en la isla.
Las Damas de Blanco
En ese contexto nacen las Damas de Blanco, un colectivo de familiares de presos políticos que sale en silencio, vestidas de blanco, tras la misa dominical. En sus primeros años, sus caminatas en La Habana fueron vigiladas de cerca y denunciaron acoso frecuente, pero el Estado optó por cierta tolerancia relativa.
Sin embargo, en marzo de 2010, durante la tercera jornada de protestas por el séptimo aniversario de la Primavera Negra, un acto de repudio derivó en empujones y golpes: varias mujeres fueron arrastradas y atendidas por lesiones leves, según relató la prensa internacional.
La respuesta oficial se articuló en medios como Cubadebate, que negó la violencia y acusó a la prensa internacional de montar una “guerra mediática”. “No hubo ninguna acción de violencia por parte de los castristas o de la policía (…) Vista hace fe”, escribió el periodista Max Lesnik, asegurando que los traslados fueron pacíficos y que los audios sobre golpizas eran manipulados.
“El acoso constante a estas mujeres valientes tiene que parar. Las autoridades cubanas deben permitirles marchar pacíficamente y asistir a servicios religiosos si lo desean”, manifestó Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Tras el diálogo con la Iglesia católica que permitió la liberación de 52 presos, hubo un periodo de mayor tolerancia, pero la represión regresó en fechas sensibles como la visita del Papa en 2012 o la de Barack Obama en 2016, con detenciones breves y cercos policiales para neutralizar su visibilidad.
Arte y ley: del Decreto 349 al nacimiento del MSI
La tensión creció en el campo cultural cuando, en 2017, el gobierno suspendió la Bienal de La Habana (la principal feria de arte contemporáneo del país). En respuesta, en 2018 un grupo de artistas organizó la #00Bienal, un evento independiente de autogestión liderado por el performer Luis Manuel Otero Alcántara y otros creadores, como forma de mantener la programación artística al margen de la institucionalidad estatal.
“Es la activación de los espacios independientes… y responsabilizamos al gobierno por su concreción”, afirmaron los organizadores. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) —principal gremio cultural oficial— y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) —organización estatal que agrupa a jóvenes creadores— rechazaron la iniciativa y la calificaron de “mercenaria”.
En 2018, con el Decreto 349, el Estado colocó la creación artística bajo preaprobación: inspectores cancelan eventos, imponen multas y confiscan materiales. Amnistía Internacional advirtió que la norma institucionalizaba la censura.
La réplica vino de talleres, casas y cámaras de móvil: artistas, raperos y poetas formaron el Movimiento San Isidro (MSI), un colectivo que convirtió performances en discurso público y la vivienda de Otero Alcántara en un punto de resistencia cultural. Esa energía estética mutó en agenda cívica: del permiso a la libertad de expresión.
Drapeau y “La bandera es de todos”
En 2019, Luis Manuel Otero Alcántara llevó la bandera a cuestas durante un mes. Su performance Drapeau se concibió como una protesta contra la Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba, aprobada en julio del mismo año, que restringía el uso de los atributos patrios fuera de los fines considerados adecuados por las autoridades.

Drapeau la devolvió a la vida diaria —playa, casa, calle— y lanzó una pregunta simple: ¿de quién es la bandera? La etiqueta #LaBanderaEsDeTodos multiplicó ese gesto como reapropiación del símbolo.
Su caso se convirtió en referencia para ONG de derechos humanos y para la diáspora cultural. Fuera de Cuba, Otero fue incluido en TIME100 (2021), recibió el Prince Claus Impact Award (2022) y el Premio Rafto (2024) “por su oposición valiente al autoritarismo a través del arte”.
27N: cuando un ministerio fue plaza
En noviembre de 2020, la detención del rapero Denis Solís —miembro del MSI— encendió el activismo de artistas. Tras seis días sin noticias suyas, fue juzgado por desacato sin las debidas garantías. La condena a Solis llevó a los miembros del MSI a iniciar una huelga de hambre.
En un artículo de Granma, el diario oficial del Partido Comunista de Cuba, titulado “¿Quién está detrás del show anticubano en San Isidro?”, se introduce el encuadre de que los hechos estuvieron orquestados por el Gobierno de EE. UU., calificando la huelga de “reality show” para restarle credibilidad. El 26 de noviembre la policía desalojó por la fuerza a los huelguistas en la sede del MSI en La Habana Vieja.
Desde horas de la mañana del día siguiente, un grupo de artistas e intelectuales cubanos se concentraron frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) para exigir libertades básicas y un diálogo real. “Exigimos el derecho a tener derechos”, resumieron en un texto que luego cristalizó en el Manifiesto 27N.
Cerca de la medianoche, tras horas esperando para ser atendidos frente al Ministerio, 30 representantes fueron recibidos por el viceministro Fernando Rojas y otros funcionarios para exponer sus demandas. En la reunión se lograron una serie de acuerdos, entre ellos, abrir un canal de diálogo que incluiría un próximo encuentro con el ministro de Cultura.
Como respuesta política gubernamental, el 30 de noviembre tuvo lugar en el parque Trillo una tángana presentada como “espontánea”. Durante el acto, el presidente vistió una camiseta con la bandera cubana, mientras, en paralelo, los medios oficiales desplegaban una campaña de descrédito contra Luis Manuel Otero Alcántara y el Movimiento San Isidro (MSI) por, entre otros motivos, el supuesto “uso indebido” de los símbolos patrios.

Artistas e intelectuales se articularon como 27N y, el 3 de diciembre de 2020, pidieron al MINCULT incluir en el diálogo a miembros del MSI —entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara— y a periodistas de medios independientes.
Los compromisos no se cumplieron y el Ministerio anunció que no dialogaría con quienes “denigran la obra cultural de la Revolución”. En los días siguientes, participantes del 27N denunciaron hostigamiento, amenazas, vigilancia y actos de repudio.
El gobierno logró la desarticulación de esta oposición, y en los casos de los artistas Hamlet Lavastida, Katherine Bisquet y Tania Bruguera —mediadores del 27N y referentes artísticos en el reclamo de derechos civiles— el desenlace fue el exilio.
“Patria y Vida”
A inicios del 2021 salió el tema “Patria y Vida”, interpretado por los cantantes cubanos Yotuel, Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel “Osorbo” Castillo y El Funky, un desafío abierto al eslogan oficial “Patria o Muerte”. La canción prendió en varios barrios y redes —“mi pueblo pide libertad”— y se convirtió en bandera de protesta para muchos, tanto dentro como fuera de la isla.
En noviembre de 2021, el tema ganó el Latin Grammy a Canción del Año. Para entonces, uno de sus cantantes, Maykel “Osorbo” Castillo llevaba meses en prisión preventiva; en junio de 2022 fue condenado, junto a Luis Manuel Otero Alcántara, a 9 años de prisión.
Otero fue condenado a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos nacionales (difamación de la bandera), desacato y desórdenes públicos, según un comunicado de la Fiscalía cubana. Amnistía Internacional los reconoció a ambos como presos de conciencia.

11J y 15N: la calle, la red y el costo
El 11 de julio de 2021 hubo protestas en decenas de ciudades. Los vídeos desde San Antonio de los Baños y Palma Soriano se replicaron con rapidez. El gobierno respondió con detenciones y cortes de internet.
Un año después, Human Rights Watch (HRW) describió juicios sin garantías, golpizas y condenas desproporcionadas. Otras ONG registraron el cierre del espacio público y la vigilancia sobre periodistas y activistas.
En noviembre de 2021, la plataforma Archipiélago —red cívica coordinada por el dramaturgo Yunior García— convocó una marcha. La prohibición llegó antes. García salió al exilio tras permanecer sitiado en su casa.
Amnistía Internacional dio cobertura al caso de Yunior García Aguilera. En entrevista publicada en abril de 2022, el dramaturgo recalcó: “La Cuba que queremos es plural. Respeta el pensamiento. Y busca llegar al consenso desde la confianza”. Además, advirtió que la estrategia del gobierno se centra en infiltrar, generar sospechas y dividir a los opositores, quienes ya enfrentan grandes dificultades para organizarse debido al acoso, la represión y la falta de cultura democrática para pactar y consensuar.
El eco afuera: galerías, manifiestos y paneles
La galería independiente ENTRE, en Viena, organizó en 2021 la exposición Obsession, con obras de quince creadores cubanos que habían sufrido censura, vigilancia y arrestos en la isla. La muestra coincidió con el primer aniversario del 27N y convirtió las experiencias de represión en un discurso visual capaz de interpelar a audiencias europeas.
El proyecto incorporó piezas de figuras como Hamlet Lavastida, Camila Lobón y Luis Manuel Otero Alcántara. Las obras no solo se mostraron como creaciones estéticas, sino como testimonios de resistencia.
La exhibición estuvo acompañada de charlas presenciales y virtuales sobre la situación del arte y la censura en Cuba. El panel de cierre, Imprisoned for Art, reunió a curadores, artistas y expertos en derechos humanos, entre ellos, dos relatorías especiales de la ONU. Este acompañamiento situó las demandas de los creadores de la isla en un marco de legitimidad global.
Quién cuenta lo que pasa: periodismo y observatorios
Desde 2001 comenzaron a emerger en Cuba medios digitales no estatales. El despegue llegó entre 2014 y 2018, cuando aparecieron varias iniciativas con redacciones pequeñas —muchas de menos de una docena de integrantes— y corresponsales dentro de la isla. La mitad de estos proyectos opera con oficinas en el exterior, en ciudades como Miami, Valencia o Ciudad de México, lo que amplifica su alcance en comunidades internacionales y en la diáspora.
El crecimiento choca con un repertorio de obstáculos: bloqueos de sus sitios desde servidores nacionales, vigilancia e intimidación, expulsiones de centros de estudio o trabajo, interrogatorios de la Seguridad del Estado, limitaciones de viaje, ataques informáticos y campañas de descrédito.
Pese a ello, estas redacciones han sostenido coberturas sobre economía, vida cotidiana y derechos humanos, y han ganado terreno y prestigio fuera de la isla.
Mónica Baró, reportera de Periodismo de Barrio, obtuvo el Premio Gabo en 2019 en la categoría Texto con su investigación “La sangre nunca fue amarilla”, publicada en el medio alternativo.
En su cuenta personal de Facebook, escribió: “¡Ganamos! Y ganamos en plural porque no gané sola. Este Premio Gabo es para Cuba, para el periodismo independiente, para Periodismo de Barrio y para todas las personas que creen en las libertades de prensa y expresión y en la búsqueda de la verdad”
En esa misma línea de proyección internacional, elTOQUE se alzó con los Online Journalism Awards en 2019 en la categoría de Periodismo Explicativo en Pequeñas Redacciones. Y en mayo de 2023, el editor jefe José Jasán Nieves, recibió el premio anual de LASA por su rigor periodístico al abordar temas de alto impacto social en América Latina.
Varios intelectuales cubanos colaboran con Rialta, referente cultural iberoamericano con amplia proyección en el ámbito hispanohablante.
Además, CubaChequea (de la revista cultural cubana independiente Árbol Invertido) es miembro de la red LatamChequea, respaldo que acredita su reconocimiento profesional entre los verificadores de América Latina y lo sitúa como referente cubano en la lucha contra la desinformación.
Human Rights Watch (HRW) usó datos de Cubalex para una carta conjunta ante la ONU sobre encarcelamientos tras el 11J. Cubalex firmó junto a Amnistía Internacional, HRW, Article 19, Committee to Protect Journalists (CPJ), Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Prisoners Defenders, consolidando su legitimidad como fuente.
El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) se ha consolidado como fuente confiable para varios medios internacionales (como la agencia EFE) en temas relacionados con violencia de género.
El balance es incómodo y honesto. Un país que construyó escuelas y envió médicos, encarceló artistas y periodistas; un pueblo que aplaudió discursos, padece escasez y aprende a pedir derechos a cámara abierta.
La fuerza no está solo en las calles, sino en los vínculos: quien graba, quien traduce, quien escribe, quien presenta el caso. Afuera, los cubanos tocan puertas y sostienen causas. Con datos y afectos, la voz llega más lejos que nunca.


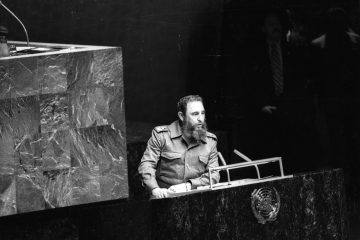
0 comentarios