El 11J, el gobierno compacta filas y proyecta un relato único, mientras protestas y redes desbordan el control del mensaje
San Antonio de los Baños, 11 de julio de 2021. Raúl Álvarez, 23 años, decide salir. Lo empujan los apagones, las colas y la sensación de hundimiento. Con sus vecinos corea “Libertad” y “Patria y Vida”. La protesta se expande en horas: La Habana, Matanzas, Santiago. El 11J queda como la mayor ola de manifestaciones en décadas.
Los hashtags #SOSCuba y #PatriaYVida se hacen virales y multiplican imágenes de represión policial que cruzan el mar. Familiares denuncian detenciones arbitrarias, activistas reportan desapariciones y periodistas independientes documentan allanamientos. El país se mira a sí mismo y el mundo mira al país, en simultáneo.
La respuesta oficial cierra filas e intenta fijar una versión única ante la circulación ciudadana en red. El 11J exhibe agotamiento y represión, y deja a la vista cómo el gobierno maneja el disenso —de puertas adentro y hacia fuera—.
La calle se enciende y el gobierno endurece el control
Entre el 11 y el 17 de julio de 2021, miles de personas salen a las calles en el mayor estallido social desde 1959, más amplio que el Maleconazo de 1994. Pesan la escasez de alimentos y medicinas, los apagones prolongados, un sistema de salud desbordado por la pandemia y el malestar político ante la falta de libertades fundamentales.
En las calles se cruzan dos corrientes. Unos avanzan con “¡Abajo Díaz-Canel!”, “¡Patria y vida!” y “¡Abajo la dictadura!”. Las consignas varían por ciudad, pero “libertad”, “Patria y vida” y “no tenemos miedo” se repiten con persistencia.
Otros, grupos afines al gobierno, llegan en autobuses de ministerios e instituciones y responden “¡Viva Fidel!”, “¡La calle es de los revolucionarios!”, “¡Pin, pon, fuera! ¡Abajo la gusanera!”, con banderas en alto y, en algunos casos, palos en las manos.

Las marchas son mayoritariamente pacíficas; los episodios de violencia y daños a la propiedad en algunos puntos son utilizados luego por el gobierno para deslegitimar al resto.
Se intensifica la actuación de la policía y la Seguridad del Estado refuerza la vigilancia en línea y en la calle. Jeeps con fuerzas especiales del Ministerio del Interior (“boinas negras”) patrullan la capital; la presencia policial se mantiene a todas horas para dispersar concentraciones y detener personas. Muchos de los policías van vestidos de civil. El despliegue continúa incluso después de las 9 de la noche, horario del toque de queda por la pandemia.
Con internet en los teléfonos, los ciudadanos graban, transmiten y difunden en tiempo real lo que ocurre. Esa ventana rompe el monopolio estatal de la comunicación y coloca a la isla, por unos días, en el centro de la atención internacional.
“La orden de combate está dada”
Ese 11 de julio, con las protestas extendiéndose por el país, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, se pronunció en la televisión nacional. Convocó a los “revolucionarios” a salir y “defender la Revolución”, y expresó: “La orden de combate está dada. ¡A la calle, los revolucionarios!”
En ese mismo mensaje calificó de “criminal” permanecer en la vía pública durante la pandemia y pidió quedarse en casa. Nombró a una parte de los manifestantes “revolucionarios confundidos”, “manipulados” por campañas digitales alentadas desde Estados Unidos, y a otra como “elementos contrarrevolucionarios” que —según dijo— buscan imponer agendas neoliberales con financiamiento de Washington. La escalada verbal fijó tono y frontera con la frase:
“Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la Revolución; estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo.”
Ese encuadre —oposición = injerencia externa— redefine una protesta social legítima como amenaza a la seguridad nacional y habilita medidas extraordinarias en nombre del orden.
Del comunicado al tablero diplomático
Desde el 12 de julio de 2021, La Habana difundió comunicados con adhesiones de jefes de Estado y aliados —entre ellos Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador— y amplificó en canales oficiales la etiqueta #CubaNoEstaSola. Según una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de ese día, “colectivos, movimientos y organizaciones del mundo” respaldaban al gobierno frente a la supuesta “campaña desestabilizadora” impulsada por Estados Unidos.
Desde Washington, Joe Biden afirmó que “el pueblo cubano está actuando con valentía al reivindicar sus derechos fundamentales” y pidió al gobierno escuchar a su gente en lugar de enriquecerse.
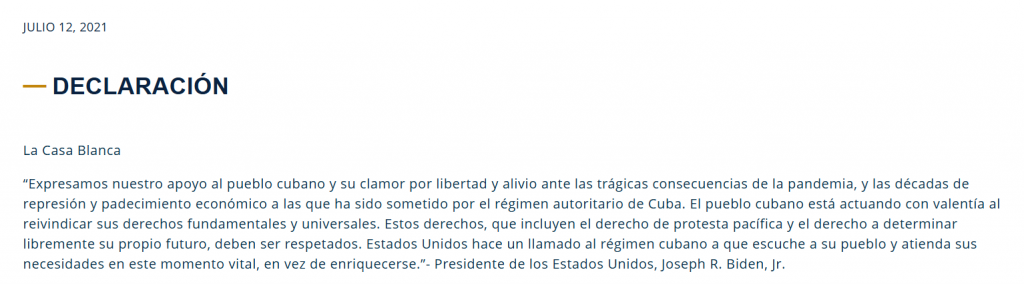
Cuatro días después, en conferencia de prensa en el MINREX, el canciller Bruno Rodríguez negó que hubiese un estallido social y atribuyó los hechos a incidentes limitados protagonizados por delincuentes con financiamiento externo:
“El 11 de julio no hubo en Cuba un estallido social… ocurrió por la voluntad y el apoyo de nuestro pueblo a la Revolución y a su gobierno”.
La Unión Europea condenó la represión y subrayó la necesidad de garantizar libertades básicas —expresión y reunión— en la isla. Moscú, en sentido contrario, respaldó a La Habana: el 15 de julio, la portavoz rusa María Zajárova acusó a Washington de aplicar a Cuba el mismo “algoritmo” de las llamadas revoluciones de color.
El 24 de julio, en la XXI Reunión de Cancilleres de la CELAC (México), Rodríguez insistió: no hubo estallido, sino un episodio neutralizado por “la unidad y el consenso” del pueblo. Con el apoyo explícito de México y Venezuela, y la crítica frontal de Estados Unidos y Bruselas, el relato oficial saltó de la esfera doméstica al tablero diplomático.
El guión para el mundo
Además de los comunicados del MINREX y de la Presidencia, los medios estatales activaron un marco de soberanía y resistencia para respaldar la respuesta del gobierno ante los hechos. El objetivo: proyectar control hacia dentro y cohesión hacia fuera.
Cubavisión Internacional, con señal en más de 50 países, cubrió marchas y testimonios de apoyo bajo rótulos como “cubanos ratifican apoyo a la soberanía del país”. En emisiones posteriores (agosto) incorporó voces que fijaron ese encuadre.
Alrededor de un mes después del 11J, Raúl Álvarez contó que se retiró cuando “las acciones se tornaron violentas”, un fragmento utilizado para reducir las protestas a actos de violencia. También intervino Yanelis Delgado, ciudadana de San Antonio de los Baños, quien dijo no haber salido porque, a su juicio, el camino debía ser el diálogo y no la confrontación; admitió que había “cosas muy mal hechas” y defendió que señalar errores no es traición, sino una forma de cuidar a Cuba.
Prensa Latina, la agencia de noticias cubana con corresponsalías en varios países de América Latina y otros continentes, reforzó la línea el propio 11 de julio con imágenes de Díaz-Canel en San Antonio de los Baños rodeado de simpatizantes, subrayando su “voluntad de diálogo” sobre las causas de las problemáticas.
El 17 de julio, la agencia insistió de forma cínica en el contraste: mientras en redes se habla de represión y muertes, dentro de la isla —sostenían— prevalece la calma y la vida cotidiana sigue su curso.
¿Qué ocurría en las redes digitales?
Desde el 10 de octubre de 2018, con la expansión de los datos móviles, la Presidencia de Miguel Díaz-Canel abrió perfiles en Twitter, YouTube y un portal oficial. Ese nuevo ecosistema permitió a la ciudadanía exteriorizar malestares y narrar lo cotidiano, aunque sin traducirse en cambios fuera de la pantalla.
En los meses previos al 11J, la disputa digital ya estaba encendida. Primero irrumpió #SOSMatanzas, ligado al colapso sanitario, y luego #SOSCuba, que superó el millón de usos. El presidente intentó contrapesar esa ola desde su cuenta oficial de Twitter @DiazCanelB, con un tuit que apelaba a la unidad histórica ante la adversidad: un esfuerzo de reencuadre desde un registro cohesionador.
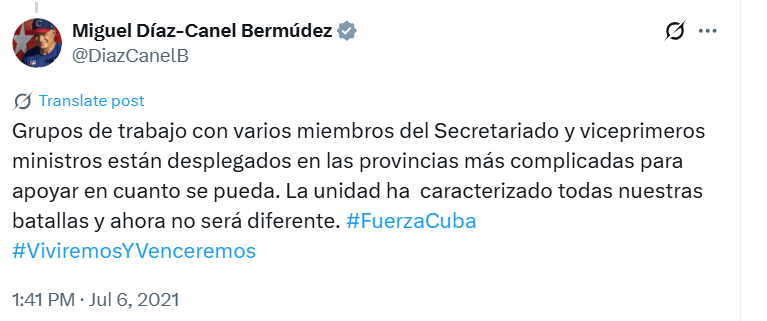
Es un patrón recurrente: no negar los problemas pero reducir su magnitud, omitiendo la palabra “crisis” y desplazando el foco hacia valores colectivos.
El 11 de julio, #SOSCuba y #PatriaYVida dominaron la conversación. En paralelo, cuentas afines al gobierno impulsaron #PatriaOMuerte y #LaCalleEsDeLosRevolucionarios, replicando el guión oficial y validando la salida de los “revolucionarios” a la calle.
El 12 de julio, Díaz-Canel publicó un mensaje que deslegitimaba a los manifestantes bajo la etiqueta “contrarrevolución” y proyectaba optimismo al presentar el momento como una prueba que el pueblo superaría en conjunto.

Ese mismo día tuiteó que la movilización oficial no iba contra el pueblo, sino contra quienes —según dijo— fomentaban desórdenes con una agenda de injerencia, aprovechándose del descontento por la escasez y los rebrotes de COVID-19. El proceder: externalizar la culpa y convertir el enfrentamiento en legítima defensa.
El 15 de julio mantuvo la línea: ensalzar la resistencia, minimizar los hechos, evitar reconocer la existencia de una crisis y sustituir la rendición de cuentas por un relato moral y emocional.
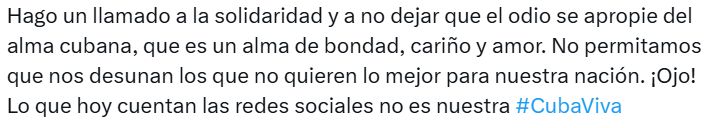
En clave de gestión de crisis, la comunicación oficial priorizó minimizar el riesgo político y cerrar la ventana de movilización, más que aliviar el malestar social. Es un comportamiento reactivo propio de gobiernos que se saben frágiles: admitir una crisis implica un alto costo para la legitimidad y la permanencia.
El control de la comunicación también fue técnico y normativo. Durante las protestas, usuarios reportaron ralentización y cortes de Internet, borrado de SMS y bloqueos en cuentas oficiales. Un mes después entró en vigor el Decreto-Ley 35, que regula el uso de Internet con categorías amplias y ambiguas —“seguridad colectiva”, “moralidad pública”— y aporta base legal al control digital.
Ese libreto —culpa externa, épica de resistencia, minimización de la crisis, — volvió a usarse tras los apagones de 2022 por el huracán Ian, y en las protestas de octubre de 2022 en La Habana y marzo de 2024 en Santiago y Bayamo.
Detenciones y juicios exprés
Para muchos que habían comenzado a manifestarse, los cortes, la estigmatización y el temor a la policía redujeron su disposición a seguir en las calles.
Las protestas fueron además apagándose a medida que las personas eran detenidas por horas o días, sin acceso a abogados ni comunicación con sus familias, bajo cargos de desórdenes públicos, incitación a delinquir o desacato, con penas de hasta un año.

En el plano normativo, la Constitución de 2019 reconoce libertades de expresión, asociación y manifestación, y el gobierno suele invocarlas ante foros internacionales para limpiar su imagen. En la práctica, esas garantías operan bajo fuertes restricciones: no existe una ley que regule la protesta pacífica ni una Ley de Asociaciones que ampare iniciativas independientes.
Para reprimir el disenso, el Código Penal recurre a tipos amplios. En protestas, la figura clave es la sedición (art. 121), que castiga la “perturbación tumultuaria” del orden constitucional con 3–8 años de cárcel en los casos ordinarios; 10–20 años si median circunstancias agravantes; y hasta 10–30 años, prisión perpetua o pena de muerte cuando concurren situaciones excepcionales, afectación a la seguridad del Estado o uso de la violencia.
En detenciones individuales, los expedientes suelen armarse con dos “comodines” penales: resistencia (art. 184) y desacato (art. 185). El primero castiga oponerse a un agente —incluso sin violencia visible— con 6 meses a 1 año de prisión o multa, y 2 a 5 años si ocurre durante la aprehensión o la custodia. El segundo sanciona ofensas a funcionarios —también gestuales— con 6 meses a 1 año o multa; si se dirige a altas autoridades, la pena sube a 1 a 3 años. Resultado: alzar la voz en contra del gobierno se convierte en un terreno de alto riesgo para activistas, artistas y ciudadanos.
Familiares de los arrestados denunciaron que, por lo expedito de los procedimientos, no tuvieron tiempo para elegir defensa ni preparar los casos.
La participación familiar no aparece expresamente garantizada en la Carta Magna; el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal contemplan que los parientes sean informados o asistan a audiencias públicas, salvo que se invoque riesgo al orden público o a la seguridad nacional.
En la práctica, cuando el gobierno reencuadra las protestas como “injerencia externa”, las sitúa bajo el paraguas de la seguridad nacional; cuando las etiqueta como “alteración del orden público”, aplica medidas de orden interno que, en un sistema autoritario como el cubano, alcanzan casi todo formato de disenso.
Se activan entonces las cláusulas de excepción y comienza un manejo discrecional que debilita las garantías procesales, y facilita que juicios por desacato o desórdenes públicos se desarrollen sin plena transparencia ni un derecho efectivo de defensa.
Del camión al acta: patrones de detención y coacción
El testimonio del actor cubano Daniel Triana ilustra el patrón. “Me cogieron entre cuatro… y me lanzaron violentamente hacia la parte trasera del camión”, relata. Al llegar al reclusorio, un policía le abofeteó cuando intercedió por un amigo al que querían quitarle una prenda religiosa. Describe condiciones precarias y una celda con jóvenes humildes, no vinculados a organizaciones.
Al día siguiente, en el interrogatorio, le presentaron un acta de detención que se negó a firmar; por esa negativa —dice— lo amenazaron con “desorden público” y “sedición”, todo de palabra y sin asesoría legal. Los agentes insistían en que les dijera los nombres de “instigadores”.
Le preguntaron por sus ideas de proyecto de país y, poco antes de salir, le llevaron una medida cautelar de prisión domiciliaria; volvió a negarse a firmar, solicitó abogado (rechazó al policía que se ofreció), firmó “encima del rótulo de ‘se niega’” y salió de aquel lugar.
Al día siguiente, cuenta, lo interceptaron en la calle, lo esposaron y lo subieron a un auto; dentro, un oficial le preguntó por sus ideales y, tras retarlo a que se fuera si creía que estaba siendo coaccionado, Daniel salió del auto.
Por un lado, para determinados perfiles de disidentes, la respuesta tiende al hostigamiento: citas reiteradas, retención temporal, amonestaciones y vigilancia para disuadir futuras manifestaciones.
Muchos intelectuales cubanos viven estas presiones cotidianas. La académica Alina Bárbara López Hernández describe métodos de coacción de la contrainteligencia: se construyen expedientes contra personas que no han cometido delitos comunes; si no acuden a la citación, incurren en desobediencia, y así se impide el ejercicio de derechos.
Por otro lado, cuando el Estado identifica a personas con mayor capacidad de movilización o un perfil confrontativo, la respuesta suele escalar: encarcelar o empujar al exilio. En sede penal, sus conductas se encuadran en figuras como desórdenes públicos, desacato, atentado, sedición, sabotaje —en ocasiones ante tribunales militares—, resistencia, propaganda enemiga, desobediencia o peligrosidad social predelictiva.
Memoria y cuentas pendientes
En enero de 2025, las autoridades anunciaron la liberación de 553 sancionados por delitos diversos tras negociaciones con el Vaticano y Estados Unidos. Organizaciones cubanas —Cubalex, Justicia 11J y Prisoners Defenders— estimaron que unos 209 eran presos políticos y pasaron al régimen carcelario-domiciliario.
Entre los que hoy siguen detenidos figuran manifestantes que reclamaban servicios básicos —sin activismo político previo—, además de artistas, defensores de derechos, periodistas y menores procesados.
A 31 de julio de 2025, Prisoners Defenders reporta 1.176 prisioneros políticos y de conciencia bajo sentencias o medidas de restricción impuestas por Fiscalías sin supervisión judicial, debido proceso ni defensa efectiva.
En julio de 2025, Human Rights Watch reportó abusos contra detenidos del 11J —golpizas, aislamiento, privación del sueño y atención médica insuficiente—. Excarcelados contaron sobre hacinamiento y el acceso limitado a alimentos y agua potable que, en palabras de una de las personas entrevistadas:
“Si tu familia no te trae comida, te mueres de hambre”.


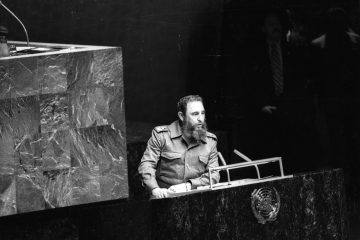
0 comentarios